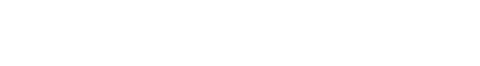Vuelve el arma
Armas y más armas. Armas más potentes, armas más dañinas, armas que llegan más lejos y hacen más destrozos. Armas que matan a más y en mucho menos tiempo. Invirtamos en armas, en más armas. Defendamos la paz con armas y más armas. Armemos a los profesores, por qué no, armemos a los niños. Demostremos a todos en qué consiste nuestra fuerza democrática, que vean cuántas armas somos capaces de comprar las democracias para defender la democracia. Dejemos que la democracia sea una expresión vociferante de las armas. Volvamos alegremente atrás, a ese mundo permanentemente agredido y agresor, a ese frío donde el arma lo dice todo, donde las palabras no valen nada, donde la razón queda apagada por los truenos de la pólvora y las voces de la paz ensordecidas por el himno de las patrias.
Después de 100 días de guerra en Ucrania solo se habla de armas. Paguemos cohetes que cruzan las fronteras, artillerías de largo alcance, que matan mucho y muy bien, como los 100 soldados ucranianos que mueren cada día. Después de 100 días de guerra 6,8 millones de personas han huido de Ucrania, tantas como si una peste hubiera vaciado de toda su gente a Castilla La Mancha, Madrid y Barcelona. La mitad de esos exiliados forzosos, de esos emigrantes, de esos desplazados, de esos desgraciados sin techo ni ya pasado reconocible, son menas, menores de 18 años: es decir, en boca de save the children, cada segundo, un niño o niña se convierte en refugiado.
“Hagamos más grande y más fuerte América” decía Trump en julio de 2018 y vino a Europa a pedir que nos gastásemos el 2% del PIB en armas, su industria lo necesitaba. Una semana después se reunió con Putin en Helsinki y salieron tan amiguitos; de hecho, salieron de allí con margen para lograr acuerdos sobre Ucrania y sobre el control de armamento. Compremos armas, necesitamos armas. Convoquemos a todos los países a hablar sobre las armas, las armas que necesitamos ahora, las armas que vamos a necesitar en ese futuro inmediato, sospechosamente lleno de armas: hablemos de multiplicar la fabricación de armas como si nada, como quien compra chucherías o mascarillas de saldo.
Soy un ingenuo, me moriré sin comprender el valor de la Nación, sin respetar la alta consideración de las banderas, sin pertenecer a ese cuerpo de élite que sabe distinguir en las pupilas titilantes de los ojos de una niña al futuro enemigo de la patria. No entenderé nunca cómo de un día para otro un ciclista pasa a ser un enemigo por ser ruso, por ser ucraniano. Soy un pringao, no comprendo bien cómo un país puede sumir a otro (y a si mismo) en los horrores de la guerra porque su presidente (Putin) decide que es “la única decisión posible para un país fuerte e independiente”. Soy un cándido que no comprende que el arma es inevitable, que toda nuestra racionalidad no es nada, que nuestro conocimiento sigue siendo impotente, una minúscula manita de niño ante las más de 30 balas en menos de un minuto que puede escupir un fusil semiautomático.
Soy tan imbécil que valoro la paz como el primero de los ideales. Quizá porque la paz nos da la posibilidad de lograrlo casi todo y la guerra nos lo quita todo. Quizá porque ahora sé que la felicidad es sencillamente la ausencia de miedo. Quizá porque, como sabe todo el mundo, aunque no haya vivido una, la guerra es una inyección de pavor que se conserva en el cuerpo de por vida: lo vi en los ojos y en los actos de mis padres (que siendo niños vivieron una), lo he visto en mi país que no olvida ese recelo ni así que pase un siglo.
Nos perturba una gotera y lo que aprieta un zapato, si la chica aprueba o no la Evau, si me compro o no esas sandalias, si el compañero va a seguir de baja mañana, si me he tomado la pastilla. Cuando entra un obús por el balcón y derriba la fachada de todo el edificio, el cerebro recuerda el significado de la paz, brevemente, luego se rasga para siempre, deja entrar a borbotones la sangre que derrama el arma, un tsunami de miedo borra el pasado, tritura la cotidianeidad, minimiza el futuro, en un instante lo apaga. Descuida, cuando habla el arma toda preocupación termina, llega tu mindfulness inmediato, la conciencia plena, vivir para el ahora, para sobrevivir.
Invertir en armas es crear puestos de trabajo: se hacen imprescindibles bomberos para apagar los incendios, excavadoras para remover los escombros, adiestradores de perros para encontrar supervivientes, camillas y vendas, conductores de ambulancias, anestesistas y cirujanos, prótesis y psicólogos, coser tantas honorables banderas necesarias para cubrir los ataúdes de los héroes, asistentes sociales para hacerse cargo de los huérfanos.
Maldigo mil veces a Putin que despertó el arma. El arma que, después de siglos de cruento insomnio, levemente dormitaba. Vuelve el animal inconsciente, las mentiras oficiales, la impotencia de la voz, la afonía entre los estruendos de las bombas, la sordera de la diplomacia, la mudez de las conferencias de Paz y de desarme. Deploro este mundo que cae de hinojos de nuevo ante el altar del arma, que vuelve a poner sus esperanzas en el ídolo de la barbarie del más armado. Ahora lo importante es ganar, ¿ganar, el qué, si no es ganar la cordura de la paz acordada? Vuelve el arma y nos pilla empedernidos.