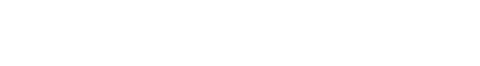El ex-Monty Python Terry Gilliam ha conseguido labrarse una irregular pero continuada carrera como director, aunque su arrogante imaginación, ocurrente y caótica al tiempo, le han ido cerrando las puertas de la gran industria norteamericana, principalmente porque su obra también se ha ido distanciando del público, y sus excesos visuales, tan pretenciosos como fútiles, se fueron diluyendo como el humo de colores a lo largo de sus películas. Además, la sombra de un gigante como Orson Welles planeaba sobre otro proyecto quijotesco que nunca consiguió terminar, aunque hace un cuarto de siglo su colaborador Jesús Franco presentara un montaje titulado precisamente El Quijote de Oson Welles.
En cualquier caso, hay que reconocerle el mérito de una determinación irreductible para culminar un proyecto que parece haberle obsesionado durante varias décadas, que ya estuvo a punto de completar hace casi dos décadas cuando comenzó el rodaje en España (aunque lejos de La Mancha) de El hombre que mató a Don Quijote. La climatología adversa (tormentas demoledoras sobre el set en las Bardenas Reales) y un ataque agudo de ciática a Jean Rochefort, elegido para representar al famosos caballero andante, imposibilitaron el empeño, aunque con material destinado al making of se completó un interesante documental titulado Lost in La Mancha (Perdidos en La Mancha), a pesar de que las cámaras ni se acercaron por la región natural que dio título a la obra cervantina.
Ahora tenemos oportunidad de ver el resultado final de un proyecto del que se había hablado tanto, y era tan esperado, que resultaba complicado salir airoso. La película cristaliza en un conglomerado de ideas dispares, unas interesantes y otras incoherentes, que no llegan a ofrecer la conjunción necesaria, cuajando en un dispendio de arquetipos, de impresiones y de medios. Quizá lo menos importante sea la decisión de alejarse de la imagen iconográfica del paisaje manchego, buscando otros parajes que poco tienen que ver con el entorno austero que envuelve la aventura de Don Quijote, pero lo cierto es que no basta la imaginación del director para recomponer su particular visión del Caballero de la Triste Figura, y eso que tanto el enjuto Jonathan Pryce como el inesperado escudero que le toca en suerte a Adam Driver logran salir airosos de tan caballeresco envite.
Gilliam utiliza la figura de un antiguo aspirante a director de cine, reconvertido en realizador de anuncios publicitarios, para viajar a través de la obra cervantina, intentando trasponer su lectura a la sociedad actual, mediante una combinación de quijotadas a base de imágenes y situaciones más fallidas que brillantes, en general, y que conforman un trayecto demasiado irregular, cargado de simbologías y personajes que solo consiguen atrapar al espectador a intervalos; todo para llegar a la conclusión de que el legado de Don Quijote es imperecedero y su figura inmortal. Como diría Sancho, “para este viaje no hacían falta alforjas”. Menos mal que a pesar del pretencioso título, nadie podrá matar nunca a Don Quijote.