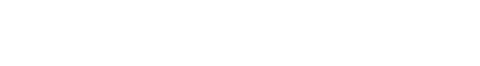La figura de Clint Eastwood (California, 1930) ha superado cualquier frontera en el ámbito de la creación cinematográfica para elevarse hasta el restringido olimpo de los mitos vivientes, resplandeciente lastre del que resulta imposible desmarcarse ante tamaño monstruo de la pantalla. Hace tiempo que sus películas (probablemente desde 2008 con Gran Torino) no alcanzan la dimensión de un artista que ha firmado un buen puñado de obras maestras, pero su recuperada presencia delante de la cámara supone otro aliciente para acercarse hasta el que probablemente será el testamento interpretativo de uno de los últimos jerarcas del cine clásico.
Para protagonizar Mula, Eastwood utiliza un libreto escrito por Nick Schenk (precisamente el guionista de Gran Torino), que inspirándose en un caso real, cuenta la historia de un excombatiente de la guerra de Corea, casi nonagenario, que por necesidad se ve impelido a aceptar el único trabajo que puede realizar y que, además, le granjea pingües beneficios económicos, un buen puñado de dólares para convertirse en benefactor de cuantos problemas rodean su entorno más inmediato. Es aquí donde el maestro parece haberse ablandado, segregando exceso de sentimentalismo a base de valores apegados al conservadurismo (patria, familia, amistad, religión…), precisamente donde antes expresaba las inquietantes sombras de la naturaleza humana; los seres atormentados se convierten en personajes planos y los malignos sicarios se tornan caricaturas sin talante, como le ocurre al actor de origen cubano Andy García, en el papel de un padrino de cartel, que no de cártel.
No hay espectador que no empatice con este sobrio y lacónico vejete al que la vida no ha tratado bien, al que el curtido rostro del Eastwood actor dota de la necesaria y áspera ternura. Distanciado de la familia, con una nieta que no puede completar sus estudios por motivos económicos, con su casa a punto de ser embargada y con el centro social donde se reúne con los colegas quemado… le sobran motivos para convertirse en traficante de drogas, constantemente oteado por un equipo de la DEA capitaneado por Bradley Cooper, al que no deja de apremiar su jefe Laurence Fishburne; como se puede ver un reparto de lujo arropando a la Mula. Ingredientes que convierten la película en un espectáculo agradable y entretenido, tan previsible como liviano.
En lo que no falla el veterano director es en la efectividad el relato cinematográfico, sin los inanes alardes técnicos, vacuos movimientos de cámara ni rápidos fogonazos a que nos tiene acostumbrado el cine actual, utilizando la gramática narrativa clásica mediante la optimización de los planos para precisar cada escena desde la mejor posición de la cámara, al tiempo que se centra en los personajes para desarrollar una historia demasiado lastrada por el peso del provecto autor, lo que tampoco importa mucho tratándose de quien se trata.