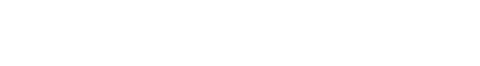Como muy gráficamente ha quedado impreso en la portada del último estudio de referencia editado sobre el cine melodramático (“Dolor en la pantalla. 50 melodramas esenciales”, de Pablo Pérez Rubio, UOC 2018), el dolor es el principal motor que articula las emociones necesarias para empatizar con los personajes de un género caracterizado, entre otras cosas, por una pregnancia narrativa que le ha servido para consolidar en el tiempo su extraordinaria popularidad.
Pedro Almodóvar lo sabe muy bien. No en vano comienza su película introduciendo al espectador en un abismo de coloridos gráficos anatómicos para incidir en las múltiples dolencias físicas que aquejan al protagonista, su propio alter ego; luego vendrán a completar el cuadro dolores anímicos como la soledad, el desamor o la depresión. Imposible resistirse ante tamaño catálogo de sufrimientos, como es habitual en el cine de Almodóvar perfectamente envueltos con esa música (sufriente) para redondear el genuino melo-drama.
El gran acierto de Almódovar es que ha sabido pulir a sus personajes, los mismos que aparecían en muchas de sus obras previas emergen ahora desprovistos del barroquismo exacerbado que los caracterizaba. Al privarlos de ese grado de impostura y afectación que les acercaba a la hipérbole se queda con la esencia, con el alma del personaje. Trayecto creativo que, asimismo, repite con la puesta en escena, la prodigiosa cámara centra su objetivo en un relato por entero al servicio de los actores, prodigiosos en todos sus papeles, por pequeños que sean, desde el niño Asier Flores hasta la emotiva escena protagonizada por Leonardo Sbaraglia (por poner solo dos ejemplos) el director extrae sus mejores emociones en cada plano. Necesario citar el arrojo de Antonio Banderas, apeado de su pedestal de estrella para interpretar a Salvador Mallo, un director de cine tan exitoso profesionalmente como abatido personalmente, la cámara retrata de forma sobrecogedora el alma de Almodóvar a través del rostro del actor.
En el fondo, Almodóvar realiza en esta película una declaración de amor a la vida a través de la reconciliación con las sombras del pasado; lo que empieza como un ejercicio de melancolía (otro de los puntales del melodrama) termina con una nota de esperanza. Un viaje sin concesiones que le permite mostrar el despertar de un niño ante la belleza escultural de un cuerpo masculino, revelado en su desnudez integral, sabiendo que con esta escena (espléndida por otra parte) probablemente rompe cualquier posibilidad de hacer caja (y premios) en la mojigata e hipócrita sociedad regida por Donald Trump.
Con Dolor y gloria el director manchego consigue sublimar su propia experiencia vital al rango de obra maestra, sin salir de su universo creativo: la infancia, su pasión por el cine y el arte en general, el poderoso recuerdo de su madre, los amores perdidos pero no olvidados, el placebo de la droga… Imposible dilucidar, ni al espectador interesa, lo que forma parte de la realidad del autor de aquello que solo es fruto de su fértil imaginación, lo único cierto es que Pedro ha sabido transformar su dolor en gloria para Almodóvar.