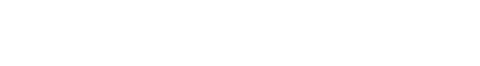El cine del Hollywood clásico había retratado el racismo, esa lacra social tan arraigada a la esencia de la sociedad norteamericana, como contrapunto de paroxismo melodramático perfectamente integrado por el maestro Douglas Sirk en Imitación a la vida (1958) o bien como conflicto personal versus convencionalismo social con el envoltorio de una comedia romántica evidenciado en un título señero como Adivina quién viene esta noche (Stanley Kramer, 1967). Mientras se estrenaba esta edulcorada visión del problema racista, el país asiste al estallido de una serie de revueltas y disturbios cuyo epicentro se sitúa en Detroit, por entonces la quinta ciudad más populosa de EE.UU. y centro neurálgico de la industria automovilística.
Kathryn Bigelow es una directora atípica con una filmografía corta (una decena de films en treinta años de carrera) que consiguió alzarse al pódium de la industria con En tierra hóstil (2008), donde mostraba el horror de la guerra a través de una unidad de desactivación de explosivos. El espíritu crítico que se vislumbraba en aquella película eclosiona sin ambages en Detroit, sin duda su obra más redonda, testimonio perfectamente engranado de una realidad que no solo sigue vigente, se rwwepite cada día. Sin discursos, con unos simples dibujos y cuatro líneas, los primeros minutos del film nos sitúan en la realidad social del momento, en la formación de los guetos urbanos donde se amontonan los pobres, que encima son negros, convertidos en auténticos polvorines a punto de prender.
Estructurada en tres partes, la primera muestra la mecha del detonante, cuando la policía de la ciudad cierra un bar nocturno sin licencia para vender alcohol y detiene a todos los clientes.
Empiezan los disturbios, la violencia, los asesinatos por parte de la policía y la toma de la ciudad por los cuerpos y fuerzas de seguridad (policía estatal, federal, guardia nacional…), que en unos casos se unen a la “fiesta” y en otros miran para otro lado. El nudo principal del relato se centra en lo sucedido en el hotel Algiers, condensando en ese pequeño espacio y en ese puñado de personajes la sustancia, el sumario y las consecuencias de un conflicto que tortura y mata impunemente a las personas por el color de la piel, como constata el epílogo que cierra la historia.
La directora de Detroit no exime al espectador de los detalles de violencia que engendra el racismo, porque asume conscientemente el valor legítimo de su relato cinematográfico como testimonio comprometido de una realidad insoslayable, contada de tal forma que las escenas filmadas se mimetizan perfectamente tanto a nivel técnico como narrativo con las imágenes reales tomadas en su día. Completan estos más de 160 minutos de buen cine que se siguen con tensión y atención permanente, dos personajes que de alguna manera condensan y sintetizan a los protagonistas situados a cada lado de la tragedia, y a los que los actores John Boyega (el negro convertido en testigo impotente) y Will Poulter (el joven policía psicópata y homicida) dotan de una dimensión pasmosa.