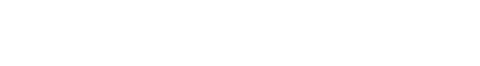Juanra Fernández: "Sonrían como lo hace nuestro patrón"

Buenas noches a todos.
Siguiendo un orden de proximidad a este estrado, empiezo saludando a las autoridades que nos acompañan, a las damas de los barrios, a las asociaciones de vecinos que son parte importante en el desarrollo de estas fiestas, a mi familia y a todo el público asistente esta noche. Gracias a todos por participar de una forma u otra en el inicio de San Julián 2014.
Cuando me llamó Nieves Mohorte, en representación de nuestro alcalde y de toda la corporación municipal, para pedirme que diera este pregón, en lo primero que pensé, supongo que igual que todos los pregoneros, fue en buscar alguna experiencia personal. Y por eso empecé a escudriñar en mis recuerdos para elaborar una historia lo suficientemente atractiva como para no aburrir a nadie.
Así fue como, de repente, me vi de niño entre las luces, la música y el gentío feliz de la feria. Y comencé a recordar con qué ganas esperábamos la llegada de agosto para subirnos a los coches de choque, para ir a los conciertos de la plaza de toros, o para disfrutar de los grandes eventos deportivos que nos traían a las altísimas estrellas del baloncesto a la ciudad, todavía guardo un autógrafo de Drazen Petrovic firmado en el reverso de un folleto de la tómbola Terremoto.
Supongo que estos son los mismos recuerdos, o muy parecidos, a los que generación tras generación se van grabando en las mentes de los conquenses. Pero por mi profesión, llega un momento en que la memoria real se confunde con la fantasía, y la mente, casi de forma independiente se pone a viajar. Y es capaz de remontarse hasta muy atrás, incluso antes de los días en que nuestro patrón elaboraba sus cestas de mimbre, o incluso hasta aquella vez que unos recién llegados del norte de África colocaron la primera piedra de esta ciudad, y le dieron nombre.
No obstante, cuando pienso en san Julián, repentinamente una leyenda me hace sonreír, o quizá no sea leyenda, a lo mejor la escuché en alguna terraza de Carretería, o puede que fuera mi madre quien me la contó, o incluso puede que sea inventada, porque cuando se es un cuentista como yo, llega un momento en que lo verdadero y lo soñado se confunden.
Sí, soy un cuentista, o un mentiroso sin maldad, ya que vivo de escribir fantasías y de hacérselas creer a otros. Por tanto les advierto que es mejor que no hagan mucho caso a lo que hoy les diga, no le den importancia más allá de lo que dure esta mágica noche, pues seguramente todo lo que les cuente ahora me lo habré inventado.
Y para adentrarnos en el relato, leyenda o no; en esa historia que me hace sonreír, tenemos que remontarnos cincuenta años atrás.
Pueden, si quieren, cerrar los ojos e imaginarse delante de una gran pantalla de cine, en blanco y negro o en color, como cada uno prefiera soñar. Escuchen mi voz como si fuera la de un narrador de película o como la de un locutor del noticiario de la época e idealicen las imágenes a su gusto. Visualicen las escenas con lentas panorámicas recorriendo las profundas y coloridas hoces del Huécar y del Júcar; con travellings por las callejuelas angostas e inclinadas, que se elevan desafiando al equilibrio natural y configuran el puzle paisajístico de la parte más antigua de nuestra ciudad; y con primeros planos de los pretéritos monumentos que han contemplado el lento paso del tiempo y la sucesión de generaciones de conquenses. Pero antes, iniciemos esta película, este cuento, con una lenta aproximación hasta la ladera de una montaña, hasta un viejo templete que se alza solitario sobre las rocas y situémonos lentamente en el tiempo pasado, en aquel año bisiesto de 1964.
Mientras España ganaba lo que ahora es la copa de Europa de fútbol, en el mundo comenzaban a sonar las pegadizas canciones de los Beatles; y los rusos lanzaban una sonda espacial hacia Venus; aquí, en nuestra humilde y hermosa ciudad, en un día de verano como hoy, el santero de la ermita de san Julián cerraba, al igual que cada jornada, la reja de la puerta principal.
Éste era un hombre grande y bonachón, al que Dios había privado del don de la voz, sumiéndolo en un silencio perpetuo que aprovechaba para tararear mentalmente las cancioncillas que oía en la radio, convirtiendo su vida en un constante tránsito musical.
Se llamaba Lesmes, quizá porque nació destinado para servir al santo, o quizá por casualidad. Pero ese día, al cerrar la reja miró la efigie de san Julián y lo vio más triste de lo habitual.
Abrió de nuevo la puerta y se acercó hasta la talla, le tocó la cara para cerciorarse de que no era una alucinación, y comprobó más de cerca la tremenda tristeza que expresaba el santo.
Lesmes se giró y miró hacia el exterior, en la misma dirección en que la figura tenía la vista perdida, pero no vio nada, tan sólo el anaranjado cielo del atardecer. Aunque observando detenidamente el vacío de la contemplación reaccionó, su mente musical había encontrado la solución para acabar con aquel supuesto desconsuelo.
El santero se fue hacia su casa, corriendo velozmente por el borde de la ladera de la hoz del Júcar. Una vez en ella, subió al desván y empezó a rebuscar entre trastos, removiendo viejos muebles y retirando cajas de ropa usada. Hasta que un resplandor iluminó su mirada muda. El hombretón se alegró y cogió el pesado objeto para envolverlo en una manta y con mucho cuidado emprender el camino de retorno hacia la ermita. Subió lentamente de nuevo por la ladera, ya estaba acostumbrado al sendero y lo podía recorrer sin ningún problema en la oscuridad de la noche, pero el peso que esta vez acarreaba le ralentizaba demasiado, obligándole a parar varias veces para tomar aliento. Se detuvo bajo los ojos de la mora, también un poco más adelante, enfrente del santuario de las Angustias, y por último en la curva en la que se deja de ver la iluminada ciudad vieja. Llegó a su ermita y por fin pudo descargar el pesado paquete, se sintió más ligero y su mente, que hasta entonces sólo había tarareado canciones de ánimo, empezó a entonar melodías de alivio. Deslió el fardo y lo colocó enfrente de la reja, inclinándolo hasta encontrar el ángulo perfecto. Y allí, junto al regalo que había duramente transportado se tumbó, y sobre un lecho de hierba fresca dormitó contento, esperando la llegada del amanecer.
El sol apareció, como cada alborada, simulando que surgiese de la propia ciudad, como si naciese cada mañana en las corrientes del Huécar y se elevase sobre la hoz despuntando en la colina del castillo, para encontrarse de frente con el santo de la ermita. La luz iluminó el objeto que Lesmes había transportado tan duramente y se reflejo en su luna, era un espejo viejo, grande, con el nitrato de plata desprendido en varios sitios, pero lo suficientemente eficaz para poder reflejar con facilidad cualquier imagen. El santero que había soñado toda la noche con gente festejando, con luces y por supuesto con música, escuchó mentalmente un susurro de agradecimiento, era una voz dulce y celestial; y con esas sacras palabras se despertó, deslumbrándose al abrir los ojos con los destellos reflejados. Se levantó mirándose en el cristal y viendo que junto a su propia imagen se reflejaba también la de la ciudad. Volvió rápidamente la mirada hacia el santo y descubrió que ya no estaba triste, que sus labios dibujaban una sonrisa, sin duda era por la alegría de volver a ver Cuenca. Lesmes había colocado el espejo en el punto perfecto, lo justo para que san Julián pudiese contemplar cada día y cada hora la silueta de su ciudad…
El santero bajó de nuevo corriendo la ladera de la hoz, y con gestos comenzó a pregonar su mudo mensaje a todo el mundo, ¡el santo estaba feliz…! Los conquenses subieron a comprobar semejante milagro y así, por la santificada sonrisa que adornaba la cara del patrón, en unánime consenso, se decidió festejar ese día. Y de ese modo lo seguimos haciendo cada final de agosto, en honor a la alegría del santo patrón y al ingenio de Lesmes, que supo llevar de nuevo a Cuenca hasta los ojos y el corazón de san Julián…
Vayan ahora a celebrar estos días; a divertirse con sus familias en la feria, como yo lo haré con la mía. Y recuerden cada vez que se miren al espejo el por qué de estas fiestas y sonrían como lo hace nuestro patrón.
No tengan miedo de convertirse en niños de nuevo, de pasarlo bien como si fuera la primera vez y compartan las alegrías de sus hijos haciéndolas propias, que para eso estamos de celebración.
Y para despedirme me gustaría terminar con una frase de cine. Hitchcock decía que las películas son como la vida misma, pero sin las partes aburridas… Por tanto, a partir de esta noche, hagamos de estas fiestas unas ferias de cine, dejando de lado el aburrimiento y viviéndolas como una película, repletas de diversión.
¡Viva San Julián!